
"Wrinkled Liberty" de Geandy Pavón
Por Jorge Brioso
Introducción. Dos relatos sobre la historia del porvenir: el futuro y el tiempo del después
Para escribir la historia del futuro no hay que remontarse demasiado lejos en el tiempo, afirmaba Niklas Luhmann en un artículo titulado “El futuro no puede empezar”. Mi historia del tiempo por venir alcanza su plenitud, su cenit, entre diciembre de 1851 y marzo de 1852, cuando Karl Marx publica en New York El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la revista Die Revolution. En este libro, Marx ensaya una nueva acepción del concepto revolución al proponer una crítica radical a la noción de repetición que se supone era constitutiva de este término. Allí afirmaba:
La revolución social del siglo XIX no puede sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir [Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft”. No puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores revoluciones habían tenido que remontarse a los recuerdos de la historia universal para aturdirse acerca de su propio contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los muertos enterraran a los muertos, para cobrar conciencia de su propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido; aquí, el contenido desborda la frase [Dort ging die Phrase über den Inhalt, hier geht der Inhalt über die Phrase hinaus].
Si en las revoluciones anteriores la forma o frase –la sintaxis del orden estructurada por la tradición– terminaba imponiéndose respecto a la novedad del contenido; en las revoluciones proletarias su radical novedad, su contenido, romperá todos los moldes previamente concebidos: vivirá fuera del tipo de legibilidad que se considera plausible y, por ende, experienciable por un sujeto. Estas revoluciones escriben su melodía en versos que se salen de los quicios de lo que se puede expresar según la norma gramatical, lo considerado decible por una época determinada, cualidad que lleva a pensar que vienen del futuro. En las revoluciones que surgirán a partir del siglo XIX, las que afirman este concepto en su sentido fuerte y plenamente moderno, lo único que podrá ser repetido es aquello que nunca ha tenido lugar. Lo que será, para cuyo conocimiento solo tenemos las expectativas y la prognosis, no podrá ser reconocido a partir de lo que ya ha sido, lo que se aprende con el lenguaje de la experiencia. La historia ha dejado de ser maestra de vida y ha pasado a convertirse en un simple réquiem por los muertos. La experiencia y la esperanza empiezan a hablar en dos lenguajes que no son traducibles entre sí. El horizonte de expectativas humanas abre, al fin, de par en par sus puertas, lo que supone, de forma paralela, que la cuota de experiencia necesaria para definir el concepto de revolución se reduzca a sus mínimos.
Por primera vez, el presente ve delante de sí, en su total plenitud, al futuro. No habrá fin de los tiempos, desaparece la línea que separaba el más acá del más allá, tampoco habrá un regreso al origen, ni siquiera aquel que era anterior a la propia historia. El único juicio final, como diría bellamente Schiller, es la historia del mundo, la única justicia posible es la justicia inmanente a la propia historia (Die Weltgeschichte ist das Weltgericht). De lo que se trataba, para decirlo ahora con las palabras del propio Reinhart Koselleck: “era de acabar con el pasado tan pronto como fuera posible para que fuera puesto en libertad un nuevo futuro”. La verdadera historia humana se acaba de iniciar y para ella no hay cierre previsible.
Lo que no pudieron predecir Niklas Luhmann, en el artículo ya citado que fue escrito en 1976, ni Marx, es que el futuro, al menos ese que tenía las puertas abiertas de par en par, terminaría tan pronto. En 1980, el escritor Reinaldo Arenas que había salido por el puerto del Mariel de La Habana con otros 120 000 cubanos rumbo a Estados Unidos, afirmaba: “Vengo del futuro y traigo malas noticias”. Era mejor que se cerraran las puertas del porvenir pues los olores que venían del lado ignoto de la historia resultaban nauseabundos. El tiempo se había abierto a un futuro sin fin, con la condición de que se produjera, en un tiempo que podría ser lejano pero que tendría que ser visible, la promesa de la emancipación humana. Las malas nuevas que venían del tiempo del después se hicieron muy pronto virales, para usar una expresión cara a nuestro tiempo, cerrando las puertas que daban a un porvenir teñido de promesas de redención social.
Nuestra relación con el Tiempo-del-después –¿vale la pena seguirle llamando futuro?– es otra. De él solo esperamos una gran catástrofe ecológica. No tiene sentido, por tanto, acelerar el tiempo, sino más bien ralentizarlo lo más que se pueda para evitar que llegue su fin. Nuestras esperanzas se vierten en la espera de un nuevo katechon que permita retrasar el fin de los tiempos.
Vale la pena hacer un breve paréntesis etimológico para discernir las dos formas de conceptualizar el porvenir que analizo en este texto. La palabra futuro proviene de futurum, la forma neutra de un participio del verbo latino sum, esse. Para entender el significado que tendría esta forma del participio en nuestra lengua se le puede contrastar al participio de perfecto (el recipiente de una acción) y al participio de presente (quien ejecuta la acción). El participio de futuro, en su forma activa, indica la inminencia o la necesidad de la acción. Lo que será es lo que debe ser. El juicio sobre la historia, como señalaba la frase de Schiller que ya citamos, radica en la propia historia y viene de ese tiempo ilimitado y redentor que la modernidad le había abierto a la humanidad: donde lo que acontecerá y el deber ser se funden.
La palabra después es un vocablo compuesto que también viene del latín, está formada por el prefijo de- (que indica dirección de arriba abajo) y post (posterioridad). Según esta acepción, la forma de porvenir que viene después del futuro moderno es la de un post, aquello que acontece con posterioridad a lo que se dirige hacia abajo, aquello que acontece después que algo declina o languidece.
I. La historia conceptual como un proyecto que intenta pensar las condiciones de posibilidad de la Historia a partir del contrapunto entre futuro-pasado
Espero que se haya notado que he relatado mi historia del futuro, con su apertura, su momento de plenitud, y su cierre, en clave Koselleck. Para el historiador de los conceptos, el tiempo histórico se mide por la dialéctica entre experiencia y expectativa, el juego que se establece entre los pasados del futuro y los futuros del pasado. El título de la colección de ensayos que Koselleck publica en 1979, Futuro pasado, comporta una réplica rotunda a la aspiración marxista de imaginar un concepto de revolución que prescinda de la repetición.
Es cierto que, en la modernidad, la expectativa de un tiempo siempre nuevo tiene como resultado “que el reto del futuro se haya hecho cada vez mayor”. A diferencia de los antiguos, que englobaban el presente y el pasado en un horizonte histórico común, el concepto moderno de historia, en tanto consecuencia de la reflexión ilustrada, provoca que las condiciones que hacen posible la experiencia se sustraigan progresivamente a esta. Vale la pena recordar que la histórica, concepto con el que Koselleck define su noción de la historicidad, lo que intenta pensar no es la historia fáctica, sino las condiciones de posibilidad de todo acontecimiento. Lo que hace posible una historia es que se asuman las marcas de finitud que configuran el marco de lo posible histórico, que nos hagamos cargo de las cuotas de experiencia ineludibles que todo anclaje en el tiempo exige. No obstante, el principal concepto moderno, revolución, parece responder a otra lógica, al menos en el sentido fuerte en que lo enuncia Marx.
La variante moderna de la revolución aspira a crear una forma de novedad ex nihilo que ambiciona redefinir, incluso, las propias condiciones de posibilidad que la generaron: “un futuro anhelado pero sustraído por completo a la experiencia correspondiente del presente”. Esta vocación de tabula rasa de la revolución la lleva a ignorar las cuotas de finitud que hicieron posible su propia existencia. Pongo un par de ejemplos, la distinción entre dentro-fuera, amigo-enemigo y amo-esclavo, que deberían marcar el horizonte de posibilidad de cualquier historia, incluida la revolucionaria, aspiran a ser abolidas por un ideario que imagina una sociedad sin clases, un mundo sin fronteras, de un radical carácter cosmopolita, y una forma de convivencia que sustituya el gobierno sobre los hombres por la administración de las cosas. Es a esto a lo que Koselleck llama utopía: la borradura de los marcadores de finitud que permiten que toda historia sea y que termina generando una permanente guerra civil de carácter mundial.
El diagnóstico que hace Koselleck sobre el mundo moderno y el carácter utópico de su política se remonta al principio de su carrera de investigador con su tesis de habilitación, Crítica y crisis, que publica en 1954. La crisis moderna se retrotrae, según esta monografía, a la escisión que provocó el Estado absolutista entre lo político y la moral al hacer que la conciencia –para tratar de evitar nuevas guerras civiles religiosas, en las que la convicción interior fue el principal detonador de conflictos– quedara fuera de la zona controlada y legislada por el Estado. Cuando este reino de la opinión, que vive fuera de las razones del Estado y que se percibe a sí mismo como su antítesis, adquiere un carácter público y se erige en un poder indirecto cuya lógica no responde a la figura soberana; se imagina una política alterna, utópica, basada solo en razones tejidas en el fuero de la conciencia y luego en espacios como salones, logias que generaban formas de convivencia y pensamiento paralelas e independientes de los foros políticos. Las aspiraciones emancipadoras forjadas en estos espacios se perciben a sí mismas desde una lente estrictamente moral sin tener en cuenta las limitaciones que lo real político impone. Fruto de ello, todavía según el pensador alemán, son las guerras civiles que a partir de la Revolución francesa dominan el espacio europeo. La crítica, de un profundo carácter utópico, que se genera en los espacios descritos es responsable de la crisis que se ha vivido en Europa desde el advenimiento de la Revolución francesa y que, en el siglo XX, se ha traducido en dos guerras civiles mundiales y en la Guerra Fría que marcaba el tiempo en que se publicó el texto que comentamos ahora.
II. Koselleck como teórico de la revolución
No creo que exagero si afirmo que el concepto central en el proyecto intelectual de Koselleck es el de revolución. Sus obras principales: Critica y crisis, Prusia entre la Reforma y la revolución, Futuro pasado y la obra colectiva que dirigió junto a Werner Conze y Otto Brunner, el Diccionario histórico de conceptos político-sociales básicos en la lengua alemana, tienen como eje central el concepto de revolución. En la introducción que hizo para este diccionario, define el objetivo de este en los siguientes términos:
Evolución detallada en nuestro ámbito lingüístico de conceptos-guía de la época prerrevolucionaria a través de los acontecimientos revolucionarios y de las transformaciones producidas por estos […]. El objeto principal de la investigación es la disolución del mundo antiguo y el surgimiento del moderno a través de la historia de su aprehensión conceptual […] solo se analizarán los conceptos que registran el proceso de transformación social como consecuencia de la revolución política e industrial, es decir, que se han visto afectados, transformados, expulsados o provocados por este proceso.
Es la revolución la que le otorga unidad a la época moderna al revelar la conexión interna entre todos los acontecimientos históricos y la solución inmanente, intrahistórica, que se le da a estos. Esta unidad se produjo a partir de cuatro elementos. Democratización del lenguaje político: la política deja de estar reducida a un único estamento y se difumina por todo el cuerpo social. Temporalización de los significados categoriales: se dota a los principales topoi que organizaban la tradición de un horizonte de expectativas, de una futuridad de la que carecían antes. Ideologización: conceptos que respondían a sentidos e historias plurales se les dota de un nivel de abstracción y unidad de las que carecían en el antiguo régimen, se les transforma en singulares colectivos –las libertades se transforman en la Libertad, las justicias en la justicia única, se pasa de las historias concretas a la Historia en sí, de las revoluciones se pasa a la Revolución–. Politización de los conceptos: aumentan exponencialmente los términos polémicos-antagónicos –burgués vs. proletario, revolucionario vs. contrarrevolucionario, etc.
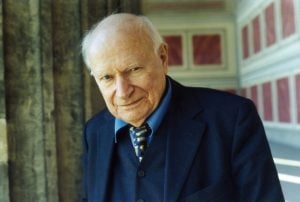
Al inicio del ensayo que le dedica al concepto de revolución en su libro Futuro pasado, Koselleck afirma que este concepto ha quedado reducido a un lugar común. La revolución pertenece a “aquellas palabras que se usan enfáticamente, cuyo ámbito de aplicación se ha diversificado ampliamente y cuya falta de nitidez conceptual es tan grande que se pueden definir como tópicos”. La polisemia que caracteriza a esta palabra se ha expandido por todas las esferas discursivas. Se habla, en el momento que se escribe este texto, de una Segunda Revolución Industrial. Desde el marxismo-leninismo se exhorta a una revolución mundial. China ha vivido durante diez años un proceso de radicalización política que se definió a sí misma como una Revolución Cultural. Desde todas partes del globo, países tan disímiles como Cuba o Vietnam definen sus luchas por la independencia o sus conflictos civiles como gestas revolucionarias. Fue la Revolución francesa la que dotó a este concepto de las propiedades ambivalentes y ubicuas que lo caracterizan. Las contiendas confesionales que marcaron la historia europea durante los siglos XVI y XVII fueron definidas como revueltas, rebeliones, guerras civiles o internas, pero nunca como revoluciones. Lo que hoy conocemos como Revolución americana se definió originalmente a sí misma como Guerra de Independencia. No fue hasta veinte años después que asume el apelativo por el cual se hizo célebre. El concepto de revolución designaba –respetando su sentido original, proveniente de la astronomía que describe el movimiento circular, el regreso al punto de partida– el movimiento cíclico de las diferentes constituciones, aquello que Platón y Aristóteles habían definido como metabolé politeion o politeia anaciclosis. Este concepto de revolución se sostenía sobre el presupuesto de que ningún cambio lograba introducir algo radicalmente nuevo en el mundo político, pues siempre se terminaba regresando al punto de origen.
El derecho de resistencia al Estado, que le dio legitimidad a las guerras confesionales, se sustentaba en la simultánea pertenencia de los contrincantes a dos ciudades, la de la comunidad espiritual y la de la política. El Estado absoluto, erigido en persona moral a partir del siglo XVII, prohibía la guerra interna al tener el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras y el derecho a declarar la guerra más allá de estas, lo que se veía como una de las modalidades, y no la menos importante, de garantizar la paz interna. Para poder imaginar una forma de cambio político respecto a esta forma de soberanía que veía como principal antagonista a la escisión de la comunidad vía un conflicto interno, había que dar un salto hacia delante y atreverse a imaginar una nueva forma de coexistencia que aboliera de manera violenta las modalidades de filiación anteriores y fundara un nuevo pacto de convivencia. Así nace el concepto de revolución en su sentido moderno. El cual logra que las otras formas de conflicto interno pierdan terreno y prestigio respecto al acontecimiento revolucionario. La guerra civil, por ejemplo, “adquiere ahora el significado de un girar sobre sí mismo carente de sentido, comparado con el cual la revolución puede fundar un nuevo horizonte”. En la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, publicada entre 1751 y 1772, se trata el concepto de guerra desde ocho rúbricas diferentes, pero nunca se contempla el término guerra civil.
Pero, más que erradicar el imaginario de la guerra civil, la noción de revolución moderna que se inicia con la Revolución francesa termina, a la vez, devorándolo y expandiéndolo –ya sea disfrazado con el gorro frigio o con la hoz y el martillo– por todo el globo. Escribe Koselleck:
Si la Tierra entera ha de revolucionarse, se deriva obligatoriamente que la revolución debe durar en tanto esta meta no se haya conseguido […] el concepto de revolución ha reanudado, desde 1789, en sí mismo, la lógica de la guerra civil. La lucha definitiva con todos los medios, sean legales o ilegales, pertenece al transcurso planificado de una revolución para el revolucionario profesional y puede utilizar todos esos medios porque, para él, la revolución es legítima. Así queda desplazado también el valor posicional filosófico histórico de la guerra civil. Cuando, por ejemplo, el leninismo explica y establece que la guerra civil es la única guerra legítima –para abolir las guerras en general–, entonces el Estado concreto y su organización social no son solo el ámbito de acción y la meta de la guerra civil. Se trata de la supresión del dominio en general: pero esto fija como meta histórica su realizabilidad global, que solo se puede alcanzar en el infinito.
Se produce, como resultado de este proceso, una legitimidad hipostasiada del concepto de guerra civil que termina por absorber al imaginario revolucionario. Continúa diciendo:
Desde que la infinita superficie geográfica de nuestro planeta se ha contraído hasta la finitud de un ámbito de acción interdependiente, todas las guerras se han transformado en guerras civiles. Resulta cada vez más problemático saber cuál es el ámbito que aún se puede ocupar en esta situación procesual de revolución social, industrial y emancipatoria. La revolución mundial sucumbe, en virtud de las guerras civiles que parecen ajusticiarla, a las presiones políticas que no están contenidas en sus programas filosófico-históricos. Esto se muestra particularmente en la igualdad actual de armamento atómico. Desde 1945, vivimos entre guerras civiles latentes y declaradas, cuyo horror aún puede ser superado por una guerra atómica –como si las guerras civiles que circundan el planeta, al revés que la interpretación tradicional, fueran el último remedio para protegernos de la aniquilación total […] ¿Cómo se puede pedir una pretensión de legalidad política para la guerra civil, cuando se nutre tanto de la permanencia de la revolución, como del horror ante la catástrofe global? Clarificar la dependencia mutua de estas dos posiciones no corresponde ya a la tarea de la presente historia de un concepto.
Pero sí de la nuestra.
Esta nueva forma del conflicto que no reconoce fronteras entre lo externo y lo interno, entre lo global y lo local, justifica que se desentierre el viejo concepto griego de stásis, aquel que fue borrado por el bellum civile romano, y exige que comparezca el segundo protagonista de nuestra historia: Carl Schmitt.
III. La revolución moderna como un episodio dentro de la historia de longue durée de la stásis
En una carta que Reinhart Koselleck le escribió a Carl Schmitt, el 21 de enero de 1953, cuando se encontraba todavía en el proceso de escritura de su tesis de habilitación, afirmaba: “Con las categorías que están en la base de su Nomos de la Tierra, es totalmente posible demostrar que la actual guerra civil mundial no es un hecho de carácter óntico, contingente, sino más bien un acontecimiento profundamente arraigado en las estructuras ontológicas de nuestra historicidad”. Pero si esto es cierto, y la obra del jurista alemán está llena de confirmaciones de este hecho, en la estructura ontológica de nuestra historicidad se enfrentan el orden y el desorden ya que, como afirmaba el pensador nacido en Plettenberg: “[L]a guerra, dentro de este sistema de Derecho Internacional, es una relación entre un orden y otro orden, en modo alguno una relación entre un orden y un desorden. Esta última relación entre un orden y un desorden es la «guerra civil»”. Para Schmitt, hay desorden, a nivel jurídico internacional, cuando no está clara la estructura de una ordenación espacial y es destruido el concepto de guerra moderno. Lo único que previene las guerras de destrucción, las guerras totales, es la presencia de un marco ordenado para medir las fuerzas y reconocer la legitimidad del adversario.
La guerra civil en Schmitt está vinculada a dos figuras que hablan en el lenguaje de la excepción respecto a la guerra en un sentido tradicional. Estas dos figuras son el partisano y el pirata. De ellas, solo el partisano es relevante para el tema que me interesa. Esta figura se asocia con la guerra civil, la guerra colonial y los movimientos revolucionarios.
El concepto de partisano pone en jaque las categorías que para Schmitt sustentan el derecho internacional: reconocimiento de la humanidad del enemigo y de la justicia que se le debe, estatalidad de la beligerancia, acotamiento de la guerra, con sus claras distinciones entre guerra y paz, militar y civil, enemigo y criminal, guerra estatal y guerra civil. Según confesión de Schmitt, su interés es repensar lo político en el nuevo contexto mundial. Su texto fue publicado en 1962 a partir de sendas conferencias que dio el jurista alemán en Zaragoza y Pamplona. El término partisano nace de la guerra de guerrillas con la que el pueblo español se enfrentó al ejército de un invasor extranjero entre los años de 1808 y 1813. Surgen de esta figura una nueva teoría de la guerra y, por ende, de la política.

El partisano es una figura que aflora en los espacios vacíos o neutros que dejó sin configurar el nuevo orden jurídico europeo: las guerras de conquista y colonización y las formas de resistencias que estas generaron, las guerras de independencia, los conflictos civiles y revolucionarios. No se puede entender la irregularidad del partisano sin la forma de regularidad que desafía, resultado de la estructura que le han dado a la guerra los ejércitos napoleónicos. El ejército napoleónico supone una revolución del arte de la guerra y el partisano supone una excepción de segundo grado porque despliega su irregularidad contra esa modalidad de beligerancia, ya de por sí excepcional, que fue calificada por un oficial prusiano como una guerrilla en grande. El ejército napoleónico había adoptado muchas de sus estrategias de las guerras revolucionarias y las guerras de conquista. El propio Schmitt pone varios ejemplos: “Las innumerables guerras indias de los invasores blancos, y también los métodos de los riflemen durante la guerra de independencia americana contra el ejército regular inglés y la guerra civil en Vandea entre chouans y jacobinos”.
El partisano es la figura que singulariza el abandono de las guerras domesticadas y acotadas. El partisano redefine el concepto de hostilidad y le da un carácter total a la guerra. No solo son partisanos los nuevos héroes políticos del siglo XX –Lenin, Mao, Fidel Castro– sino que también: “las acciones bélicas después de 1945 adoptaron un carácter partisano porque los poseedores de bombas atómicas temieron su utilización por consideraciones humanitarias, y los no poseedores contaron con estos reparos”. La teoría de la guerra total y de la enemistad absoluta que surgen con la figura del partisano determinan tanto las revoluciones en el siglo XX como los métodos de la Guerra Fría.
Como se habrá notado, en este muevo modelo de la beligerancia el término guerra civil es usado por Carl Schmitt de un modo metafórico y laxo y no como un verdadero concepto. Designa tanto al todo –todas las formas de conflicto que oponen el orden al desorden– como la parte, una de las modalidades de este tipo de beligerancia o de conflictos internos –la guerra civil– junto a otras como las guerras coloniales, las guerras de independencia, las guerras revolucionarias, etc. Schmitt es, en este sentido, heredero de una larga tradición –que nace en Roma y llega prácticamente a nuestros días– que olvida la palabra griega que se usaba para designar todas las formas de conflicto y escisión interna en una sociedad: stásis.
Será en otro contexto, y en un libro posterior, su Teología política II escrita en 1969, donde Carl Schmitt repare en el concepto de stásis, si bien lo hace en un contexto teológico. En este texto acuña el concepto de stasiología con el que designa la dualidad y la posibilidad de rebelión que contiene toda unidad, de la cual no está a salvo ni la propia trinidad divina. El jurista alemán también nota que la propia palabra stásis está habitada por la escisión que su concepto designa:
Stásis significa en primer lugar: calma, estabilidad, colocación, estatus, el concepto contrario es kínesis: movimiento. En segundo lugar, stásis significa agitación política, movimiento, rebelión y guerra civil. La mayor parte de los diccionarios de griego exponen los dos significados contrapuestos sin intentar explicaciones que tampoco podemos pedirles. La mera mención de muchos ejemplos de esa contraposición es una mina para el conocimiento de los fenómenos políticos y político-teológicos.
El par de conceptos antitéticos que se usaban en el mundo griego para imaginar la guerra eran polemos y stásis. Polemos era una parte constitutiva de la política. Jean Pierre Vernant, en su artículo “La guerra de las ciudades”, define la relación entre ambos términos del siguiente modo: “La política puede definirse como la ciudad vista desde dentro, la vida pública de los ciudadanos entre sí, en lo que les es común más allá de los particularismos familiares. La guerra [polemos] es la misma ciudad con su rostro vuelto hacia el exterior, la actividad del mismo grupo de ciudadanos enfrentados esta vez con algo distinto de ellos, con lo extranjero, es decir, por regla general, con otras ciudades”. Por el contrario, la stásis es concebida como una amenaza a la polis, a lo político. La stásis traza un campo semántico que conecta el crimen y la guerra, la violencia desnuda y la legítima, el agon que atraviesa toda polis con la conmoción radical y destrucción de esta. La stásis mezcla y enfrenta el mundo del oikos –que en Grecia designa tanto el mundo de la casa, lo privado, como lo económico, donde se produce todo lo necesario para la subsistencia– y el mundo de la polis; la libertad y la necesidad, como lo demuestra otro de los vocablos con los que se designa el conflicto interno en Grecia: Oikeos polemos.
La stásis, la ciudad dividida en facciones, la discordia, la fragmentación del orden civil, es vista como una anomalía. Una forma monstruosa de lucha que es comparada con una pelea de gallos, como ilustra el diálogo que Atenea mantiene con las Erinias al final de la tragedia de Esquilo Las Euménides: “Tampoco arranques a los gallos sus corazones para implantarlos en mis ciudadanos, ocasionando un Ares interno [guerra interna] en la raza pleno de mutua arrogancia. ¡Qué la guerra sea solo exterior –nunca es difícil su presencia– y que en ella exista un apasionado amor por la gloria!”. Nicole Loraux, la historiadora de Grecia y del concepto de stásis, comenta la cita del trágico griego en los siguientes términos:
Esquilo opone la guerra extranjera en que se gana en renombre –la única buena porque es la única gloriosa para la polis— a esa calamidad que es la guerra intestina. Entendamos por ello que solo la ciudad dotada de paz interior podrá –lo cual es su deber y destino– llevar la guerra afuera de sus puertas […]. [Solo en esa guerra externa se puede obtener] una “victoria que no sea mala” [nike me kake], que no se convierta en el triunfo de una parte de la ciudad sobre otra. Stásis, o la división transformada en desgarramiento. Desde Solón hasta Esquilo, stásis es una herida profunda en los flancos de la ciudad.
No existe un núcleo valorativo equivalente en el mundo romano que oponga dos formas de la beligerancia de ese modo. Nunca se contrapone bellum a bellum civile. Se habla de bellum civile, bellum sociale, bellum gentile, bellum piraticum, etc., pero no se distingue entre una forma de la beligerancia que defina a la política y otra que amenace la propia existencia de esta.
Es desde el concepto de stásis, entonces, que se puede repensar y redefinir la revolución en el siglo xxi. Hay que reimaginar, por tanto, el concepto de revolución para un momento histórico que responde a una dialéctica de las experiencias y las expectativas divergente del moderno, donde el porvenir tiene la forma del después y no del futuro. Esta reconceptualización, creo, puede cumplir las siguientes funciones:
- Desmontar el aparato normativo que le otorgó un aura mística al concepto de revolución en detrimento de otras formas del conflicto interno como la guerra civil, la revuelta, la rebelión, la contrarrevolución, la secesión, etc.
- Mostrar el continuum de diferentes formas de beligerancia y conflicto que atraviesan los acontecimientos revolucionarios donde se mezclan revueltas, guerras civiles, guerras internacionales, etc.
- Explicar la imposibilidad de separar, en las revoluciones modernas, lo político de lo social, la libertad de la necesidad y expresar, a la misma vez y en sentido contrario, la máxima dificultad inherente a implementar mejoras sociales por medios políticos. Pongo ejemplos para ambos casos. La Revolución americana termina en guerra civil porque intentó poner a un lado su gran problema social, la esclavitud, cuando se funda como república. La esclavitud es una práctica que demuestra la imposibilidad de separar con nitidez la esfera de la necesidad –es una de las instituciones económicas más importantes en ese momento– de la libertad, ya que priva de ese derecho inalienable a una parte importante de los hombres que viven en territorio americano. Las revoluciones de corte comunista terminan todas en el totalitarismo por su empeño en postergar la libertad para ese momento en que las necesidades humanas hayan sido totalmente solucionadas y erradicadas todas las desigualdades y todos los factores que la generan. Se puede comprobar, por lo dicho anteriormente, que el marco normativo que aspira instaurar Hannah Arendt en uno de los grandes clásicos filosóficos sobre el concepto de revolución, On Revolution, colapsa en su intento de separar de forma radical las revoluciones que instauran como concepto fundador a la libertad, cuyo ejemplo paradigmático es la Revolución americana, de aquellas que intentan implementar grandes cambios sociales vía el acontecimiento revolucionario, como fue el caso de la francesa.
- Comprender la dificultad que conlleva establecer la temporalidad del acontecimiento revolucionario, en relación, sobre todo, a su fin, su telos, su destino. Pongo un ejemplo: las revoluciones comunistas terminan confirmando el ciclo de las constituciones, tal y como fue definido por los antiguos, la metabolé politeion o politeia anaciclosis que mencioné antes y que el lenguaje popular cubano ha traducido de la siguiente manera: “El camino más largo, sinuoso y amargo entre el capitalismo y el capitalismo es el socialismo”.
- Exorcizar uno de los grandes mitos del siglo XX: la caída del comunismo. Con la caída del Muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética lo que se produjo fue el desmantelamiento del orden geopolítico impuesto por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos y la Unión Soviética. En los países en que el comunismo fue impuesto de modo artificial, en toda la mal llamada Europa del Este, este régimen llegó y se fue junto con los tanques rusos. Las dos potencias vencedoras impusieron su forma de dominio, gobierno e ideología en las partes que fueron liberadas por ellos. Los países que tuvieron revoluciones comunistas: China, Cuba, Vietnam y la ex Unión Soviética nunca han asumido el modelo de las democracias liberales. Han llegado a este siglo dominadas por regímenes híbridos, pero donde el comunismo sigue cumpliendo un rol esencial o bajo formas de poder autoritarias. Son países, además, que se colocan fuera de Occidente, como China o Vietnam, o en sus márgenes, como Cuba y la ex Unión Soviética. Si no deja de ser cierto que durante parte del siglo XX más de la mitad de la población del planeta vivió bajo regímenes comunistas; el carácter artificial, estrictamente geopolítico, que tuvo la existencia del comunismo en gran parte de Europa complica la historia, excesivamente occidentalista, que se ha hecho sobre el siglo pasado. Lo que termina con la caída del muro es cierto ordenamiento geopolítico que definió lo que entendemos por Occidente y lo que se consideraban como sus diferentes periferias; el comunismo y los países del Tercer Mundo. El caso de Corea del Norte, el otro país comunista sobreviviente, merece estudio aparte ya que es un típico producto del reordenamiento geopolítico que sufrió el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. El país fue dividido en el paralelo 38 en dos partes: una controlada por la Unión Soviética y otra por Estados Unidos. La guerra de Corea, en la que intervinieron las dos Coreas, Estados Unidos, China y la Unión Soviética terminó con el armisticio de 1953 y con la actual división ideológica y política que ha sobrevivido hasta hoy. Se podría decir que la historia de las dos Coreas sería uno de esos remanentes geopolíticos del siglo XX que sobrevive en el siglo XXI.
Conclusión
Vivimos en un siglo donde las revoluciones –que para bien o para mal habían marcado la historia occidental desde finales del siglo XVIII hasta muy entrada la segunda mitad del siglo XX– carecerán de protagonismo político y en el que la gran potencia mundial parece que no será más un país occidental, cosa que nunca había sucedido al menos desde que se puede hablar de una historia de la humanidad a nivel global. El concepto griego de stásis abarca muchas de las formas de conflicto a las que nos enfrentamos hoy como son la guerra civil, el desorden civil, la revuelta, la disolución de una sociedad en múltiples facciones beligerantes –lo que Donald M. Snow llama “guerras inciviles”–, todas las formas de guerra no convencionales, desde el terrorismo a los drones, etc. Esto hace que la stásis –que en el mundo antiguo era la categoría que se consideraba contraria a la polis— se convierta, en mi opinión, en la categoría central para pensar lo político en nuestro tiempo.
No comments:
Post a Comment